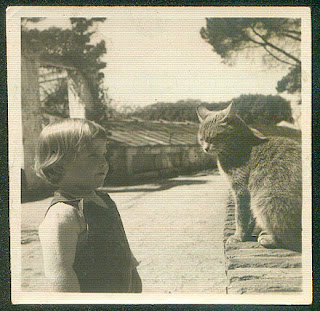 Mi madre ha estado hurgando en cajas viejas, esos lugares adonde casi siempre van a parar las cosas que entrañan remembranzas. Sobre la mesa están algunas fotos. Las tomo y las observo, y entonces un pedazo de calle, cinco décadas atrás, cobra fisonomía.
Mi madre ha estado hurgando en cajas viejas, esos lugares adonde casi siempre van a parar las cosas que entrañan remembranzas. Sobre la mesa están algunas fotos. Las tomo y las observo, y entonces un pedazo de calle, cinco décadas atrás, cobra fisonomía.El blanco y negro hace de las suyas: cuela un tiempo carcomido, lleno de telarañas. Veo en la foto a un grupo retratado, risueño, algunos apoyados de brazos y otros simplemente con la espalda recostada en las antiguas barandas que antaño rodeaban la plaza Bolívar.
Escribo sobre Upata. Su plaza, la de hoy, no se parece en nada a la que deja ver la escena comprimida en la fotografía. Un airecillo de pueblo, de calma sostenida, me alborota con suavidad un mechón de cabello. Alguno de quienes posan pareciera sospechar, por su mirada, que cincuenta años después otro, que soy yo, se detendría en ese momento, justo el instante de encerrar cierto pedazo de tiempo en este espacio de papel y luz. Fotografiar, qué duda cabe, va más allá de hacer un click. Gracias a ello la ciudad crea su particular historia, evidencia lo que fue y lo que va siendo, y lo que es mejor (o peor): lo que pudo haber sido y no fue.
Noto una ciudad ajena a ésta, aunque ya se sabe que sin aquello ésta sería poco menos que imposible. Veo hoy un cúmulo de calles, gente que va y viene con la velocidad a cuestas, con sus miserias y sus petitorios, con sus políticos y sus niños y sus abuelos. Esta foto sirve para el contraste, es una bisagra entre dos tiempos. Me da la impresión de que con ella el hombre inventó un vaso comunicante que trasciende la apariencia o las arrugas de más, porque nos transforma en el porvenir de la imagen que tenemos enfrente. Somos el porvenir de ese pasado que, como quizás intuía uno de los retratados, probablemente estaremos mucho después considerando, dándole vueltas, lo que en mi caso equivale a escrutar una plaza abarandada y con gente que me mira desde mil novecientos cincuenta y seis.
Hay quienes dan por sentado que las fotografías recogen el tiempo que se fue y lo inmovilizan. Yo presumo más o menos lo contrario, que en ellas gana la rueda a veces trituradora del tiempo, con afán de movimiento. Una foto muestra movimiento, no quietud, y por eso la Upata desgastada del presente (sí, desgastada. A este pueblo le falta labranza, orfebrería) es el resultado dinámico de esa verdad. El resplandor de cinco décadas se sostiene en mis manos, y ahí queda un retrato, unas caras, una plaza, unas barandas, para confirmarlo.
Me pregunto qué sería de aquella dama, del señor con camisa mangas largas y pantalón metido entre las botas. Qué sería de la mujer sonriente y del hombre que ve como si nada, como si supiera de mí y de mi tiempo dedicado también a examinarlos. Él posa y listo, muestra el mejor de sus gestos y hasta nos interroga. Él, quién quita, acaso pensará: ¿qué será de todo esto?, ¿qué será de ése que ahora mismo tiene a bien escudriñarnos allá en el dos mil siete?, ¿qué de esta calle y de esta plaza?. Una fotografía llama al movimiento, claro, y también al diálogo. Dejo la foto encima de la mesa, sigo pensando, llego a la conclusión de que ahí se asienta buena parte de lo que somos. Unas fotos tienen mucho de ADN, guardan la herencia de nuestras andanzas, encierran la línea que conduce hasta el presente, que sabemos también es pasado y es futuro. Son el resplandor y la memoria.




