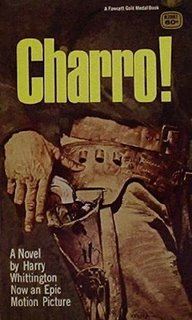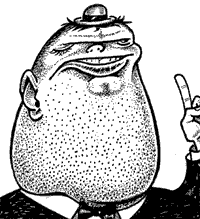Mi hija, que tiene dos años, no se cansa de exaltar la belleza de las cosas. Como todo es lindo para ella, cada vez que ve un zapato o un trapo de cocina o una zanahoria dibuja muy tranquila la sonrisa mientras con sus ojos encuentra los míos, que saben de su éxtasis, de su constante asombro, de cómo, según ella, la hermosura termina por colarse hasta en el último reducto de lo que la rodea.
Mi hija, que tiene dos años, no se cansa de exaltar la belleza de las cosas. Como todo es lindo para ella, cada vez que ve un zapato o un trapo de cocina o una zanahoria dibuja muy tranquila la sonrisa mientras con sus ojos encuentra los míos, que saben de su éxtasis, de su constante asombro, de cómo, según ella, la hermosura termina por colarse hasta en el último reducto de lo que la rodea.La verdad es que había perdido la costumbre. Cada vez más optamos por la úlcera, es decir, por la desdeñable convicción de que somos adultos y ya, lo cual exime por lo general de variar ángulos para acceder a otras miradas. Aquí, la vecinita de enfrente, que tiene cinco años, también hace de las suyas: en asuntos de miradas gana por paliza a cualquiera de nosotros, o sea, a la gente grande y circunspecta, básicamente por aquello de que en sus manos un lápiz es un lápiz pero también un avión, un duende o un barco de vela.
Lo cierto es que de la niñez bien puede uno aprender ciertas cosas. Yo, que soy un redomado terco, tuve que esperar a que Camila me restregara algunas verdades en la cara. Entonces claro, poco a poco apuro la brazada hasta dar con el ritmo que mejor se adapte al paso del maestro. Jadeante, pero con el ánimo acariciando las nubes, cada paseo por los intersticios de la sala o por los recovecos de la cocina significa algo así como una lección al revés. Mientras juro que estoy enseñándole a vivir, ella acaba por brindarme el zumo de la vida. Carpe diem, así es. Es horaciana la niñez, y en cada palmo de ella esa frase anida, cobra plenitud. Carpe diem, aprovecha el día. Basta un pequeñuelo para que la frase se personifique.
Cuando llevaba diez minutos hojeando (¿debería escribir destrozando?) una revista vieja, la exclamación apareció como si nada. ¡Maravilloso!, la oí decir con un dejo de tranquilidad, extraña manera de expresar lo que en el fondo guarda la sorpresa ante el más mínimo hecho. Fruncí el ceño en el acto, pues esa palabrita, en medio de sus poco más de setecientos treinta días en este mundo, confieso que me sonó de lo más rara. Pero ahí también estuvo cuando halló un cabo de vela en la gaveta, y cuando se dio de bruces con los gatos que deambulan por el estacionamiento. Le di la razón. Y es que, desde luego, maravilloso es un conejo, un pastel, un virus, un renacuajo, un limonero, un poro de la piel. Lo maravilloso y lo bello son ahora dos categorías renovadas. El oxígeno se ha dado una vuelta por el lado fatigado, sombreado de las cosas. Las telarañas que los años van tejiendo a contrapelo de la lucidez, para hacernos obsecuentes con lo rutinario, con la ausencia de alegría o con la simple circunstancia de observar en una sola dirección, fueron espantadas de un plumazo. Hizo falta, por supuesto, el golpe de mirada, una vuelta de tuerca que en esta ocasión vino aparejada con la infancia. Y así. Como uno cree que se las sabe todas, piensa que la razón (ah, la razón de los mayores) y las neuronas son señoras autosuficientes; supone además que el universo goza de la estricta dimensión de una dendrita, con el agravante de que ésta se ubica en el espacio justo de nuestra particular caja craneana. Termino entonces por considerarme adulto a plenitud, con todos los derechos inherentes a la causa. Hasta que nos rompen el plato en la cabeza. Hasta que el asombro se cuela sin contemplaciones y una imberbe se incrusta para siempre en tus entrañas.